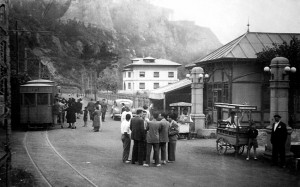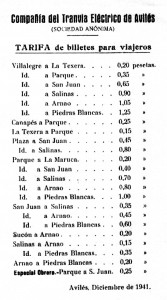Mavea registra llámparas y almejas en el estuario, pero advierte de que su consumo «es peligroso para la salud»
Myriam MANCISIDOR Los mariscos han vuelto a la ría de Avilés: la almeja de perro, los berberechos, las ostras, las almejas babosas y los mejillones que tapizan todas las riberas se presentaron con fuerza en el estuario hace ya unos años. Ahora la familia ha crecido: este año se ha registrado un colonia de navajas de la especie autóctona «Solen marginatus» y varias especies de bígaros, llámparas y oricios así como de distintos crustáceos y percebes. El pasado martes, además, los integrantes del grupo ornitológico Mavea se encontraron con una Arola («Mya arenaria»), también conocida como «almejón» por su gran tamaño, que puede superar los diez centímetros de longitud. Eso sí, el marisco avilesino se puede ver pero no tocar.
Al menos esto es lo que aconsejan los integrantes de Mavea, colectivo que lidera César Álvarez Laó. «Con toda esta riqueza que regresa al estuario cada vez son más los vecinos que las esquilman y los que reclaman que se dejen capturar. Pero entendemos que esto es un grave error: primero, porque la mayoría de la riqueza está en la única zona protegida del interior de la ría (la ensenada de Llodero) y, segundo, porque si se permite su captura no dejaremos colonizar la ría y aumentar las poblaciones».
César Álvarez Laó destacó, además, que la mayoría de estas especies son filtradoras. Esto es, explicó, que se alimentan de «toda la materia orgánica y porquería que flota en la ría, por lo que su consumo es un peligro para la salud». «Sabemos que hay gente que coge llámparas en la ría y las vende en algunos bares. Lo mismo hacen varios barcos que fondean nasas con cangrejos durante varios días en la ría y luego venden esos animales que estuvieron comiendo suciedad», dijo y criticó: «La Autoridad Portuaria es conocedora de esta situación, pero no actúa para impedirla».
A juicio del portavoz de Mavea, los avilesinos deben estar contentos por lo «bien que está evolucionando la vida en la ría, aunque se debe proteger». Antaño el estuario avilesino era conocido por su bancos de ostras así como por los berberechos, almejas y navajas. «Llagaron a instalarse bateas de mejillones, pero el asentamiento de las industrias a mediados del siglo XX hizo desaparecer toda aquella riqueza marisquera», precisó Laó, que destacó que hace treinta años el único testigo del marisco que hubo en el estuario eran las conchas. Ahora distintas especies han vuelto a colonizar la ría y su crecimiento depende de la conciencia humana.

Myriam MANCISIDOR
César Álvarez Laó destacó, además, que la mayoría de estas especies son filtradoras. Esto es, explicó, que se alimentan de «toda la materia orgánica y porquería que flota en la ría, por lo que su consumo es un peligro para la salud». «Sabemos que hay gente que coge llámparas en la ría y las vende en algunos bares. Lo mismo hacen varios barcos que fondean nasas con cangrejos durante varios días en la ría y luego venden esos animales que estuvieron comiendo suciedad», dijo y criticó: «La Autoridad Portuaria es conocedora de esta situación, pero no actúa para impedirla».

Un ejemplar de navaja de la especie autóctona «Solen marginatus».